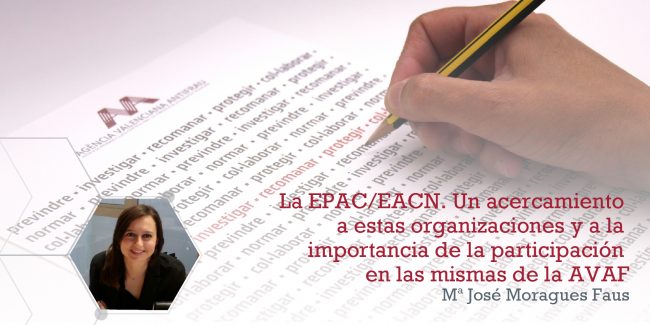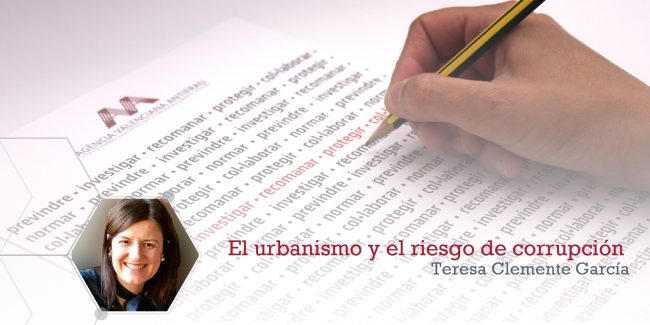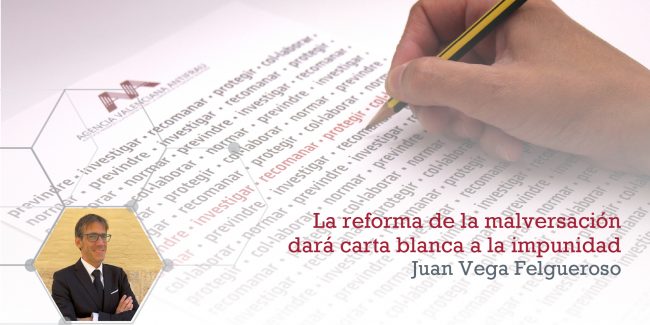La EPAC/EACN. Un acercamiento a estas organizaciones y a la importancia de la participación en las mismas de la AVAF
La EPAC (siglas en inglés de European Partners against Corruption, en español, Socios Europeos Contra la Corrupción) y la EACN (siglas en inglés de European contact-point network against corruption, en español Red Europea de Puntos de Contacto contra la Corrupción), son dos foros independientes para autoridades y órganos anticorrupción y policiales, unidos en el objetivo común de prevenir y combatir la corrupción. Si bien EPAC existe desde 2004, EACN se fundó en 2008, siguiendo el modelo de EPAC. La EPAC está compuesta por autoridades anticorrupción y órganos de vigilancia policial de países miembros del Consejo de Europa. La EACN, una red más formal establecida por una decisión del Consejo de la Unión Europea, reúne a las autoridades anticorrupción de los estados miembros de la Unión Europea. En cualquier caso, ambas redes trabajan juntas como una sola, dada su misión y objetivos comunes. La mayoría de las autoridades anticorrupción también son, de hecho, miembros de ambas redes. Los recursos económicos con los que cuentan ambas redes se sustentan en contribuciones voluntarias de miembros, observadores, programas internacionales oficiales y otras fuentes de financiación como las que provienen de la UE. Con el objetivo general de fortalecer la cooperación, la EPAC/EACN proporciona una plataforma para que los profesionales intercambien experiencias, información e inquietudes en la esfera de la anticorrupción y la vigilancia policial, se ayuden mutuamente y cooperen más allá de las fronteras nacionales, tanto a nivel de conocimientos teóricos como de experiencias prácticas. Su principal objetivo es contribuir a la supervisión policial y la lucha mundial contra la corrupción a través de diálogo y trabajo conjunto, respetando los ordenamientos jurídicos de cada país. En consecuencia, la EPAC/EACN se encuentra comprometidas con la promoción de sistemas efectivos de trabajo policial y anticorrupción que se basen en estándares éticos y aseguren el respeto por el estado de derecho y los derechos humanos. La misión de la EPAC/EACN es: Establecer, mantener y desarrollar contactos entre las autoridades especializadas en anticorrupción y supervisión policial. Promover la independencia, imparcialidad, legitimidad, rendición de cuentas, transparencia y accesibilidad en todos los sistemas creados y mantenidos para la supervisión independiente del trabajo policial y anticorrupción Promover instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales desde una perspectiva profesional. Apoyar el desarrollo y la promoción de estándares de trabajo comunes y mejores prácticas para los órganos de supervisión policial y las autoridades anticorrupción. Proporcionar una plataforma para el intercambio de información y experiencia sobre los avances en materia de supervisión policial y anticorrupción. Brindar apoyo a otros países y organizaciones que buscan establecer o desarrollar mecanismos de supervisión y autoridades anticorrupción. Cooperar con otras organizaciones, autoridades, redes y partes interesadas en el cumplimiento de los objetivos anteriores. En estos momentos la EPAC reúne a 90 autoridades anticorrupción y órganos de supervisión policial del Consejo de Europa y de estados miembros de la Unión Europea, es la red más grande de Europa en materia de anticorrupción y es una organización especial porque aglutina a diferentes tipos de servicios, agencias, organizaciones, las cuales representan los sistemas de lucha contra la corrupción de cada país. La EACN comprende casi 60 autoridades anticorrupción de los Estados miembros de la UE. La Oficina Antifraude Europea (OLAF) es miembro de ambas redes, mientras que la Comisión Europea, Europol y Eurojust mantienen una relación continua con las actividades de la EACN. La recientemente creada Fiscalía Europea Anticorrupción (EPPO) se ha unido a ambas organizaciones en calidad de observador. La AVAF es miembro de la EPAC/EACN desde la 18ª Conferencia Profesional Anual y Asamblea General, que fue organizada por la Oficina Federal Austriaca de Lucha contra la Corrupción (BAK) y que tuvo lugar del 22 al 24 de octubre de 2018 en Rust, Austria. Junto a la AVAF, varias autoridades españolas son miembros de la EPAC/EACN: la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la Inspección de Personal y Servicios de los Organismos Policiales del Estado (IPSS) dependiente del Ministerio del Interior, la División de Asuntos Internos de los Mossos de Escuadra y la Oficina de Prevención y Lucha Contra el Fraude de las Islas Baleares Cada año, la EPAC/EACN realiza una conferencia y una asamblea general a las que son invitados los miembros de ambas redes y en las que se expone, entre otras cuestiones, la forma de trabajar de las diferentes autoridades anticorrupción y de vigilancia policial, la situación o dificultades en las que se encuentran en determinados países o las soluciones que se adoptan en materia de lucha contra la corrupción en determinados casos prácticos a los que han tenido que enfrentarse. Además, existen diferentes grupos de trabajo activos para el desarrollo de proyectos concretos que organizan seminarios y webinars para exponer y compartir sus avances y resultados, a los que todos los miembros de la EPAC/EACN están invitados, formen o no parte de ese grupo de trabajo concreto. Los días 23 y 24 de noviembre de 2022 se celebró la 21ª Conferencia Anual y Asamblea General de la EPAC/EACN en Chisinau, Moldavia, en la que la Agencia Valenciana Antifraude estuvo presente. En la conferencia se puso de manifiesto que la problemática del conflicto bélico en Ucrania, la inflación y la desinformación asociada a la misma, suponen una situación de vulnerabilidad excepcional que acentúa los riesgos de corrupción. Se aportaron asimismo dos ideas fuerza que merece la pena destacar. Una de mucho interés para los países candidatos a ser miembros de la UE: la corrupción disuade la inversión extranjera; y, la otra, que se debe tener muy presente por todas las autoridades anticorrupción y por todos los agentes sociales: es muy difícil construir un sistema para luchar contra la corrupción y muy fácil destruirlo. La participación de la AVAF en estas redes internacionales le proporciona sin duda un espacio donde compartir experiencias con instituciones con amplio bagaje y trayectoria en la lucha contra la corrupción. Compartir problemas y situaciones que se producen en otros territorios, así como las formas de abordarlos por otros organismos, definitivamente enriquece a nuestra institución…