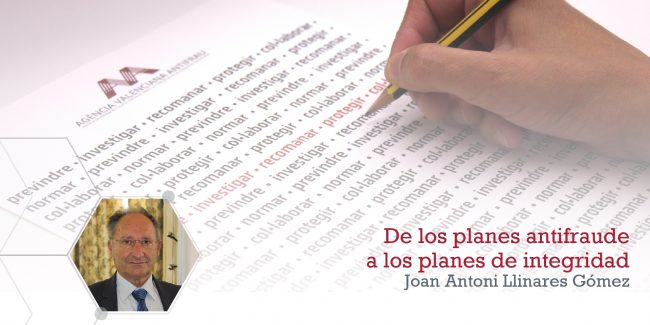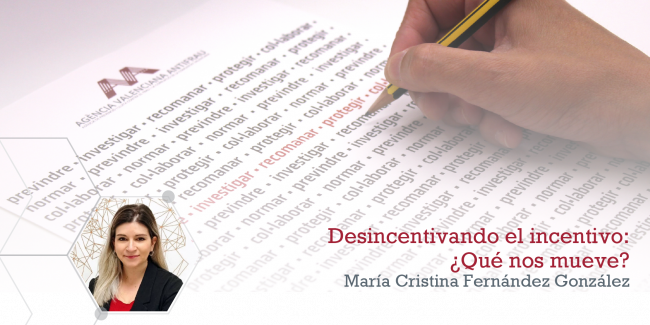Género y corrupción. Transparencia Internacional España
Con motivo de la celebración del 8 de marzo, día internacional de la mujer, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1977, Transparencia Internacional España ha publicado el dossier “Género y corrupción”. Para su presentación celebrará un webinar el martes 8 de marzo, a las 10.30 horas. https://transparencia.org.es/8m-dia-internacional-de-la-mujer-inscribete-al-webinar-sobre-genero-y-corrupcion/ A lo largo de todo el dossier, se hace referencia a un gran número de estudios que permitirán profundizar sobre la cuestión a las personas más interesadas en la materia. Fuentes, recursos y materiales, así como artículos relevantes de Transparencia Internacional (TI) que pueden consultarse aquí. https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2022/02/Dossier-Ge%CC%81nero-y-Corrupcio%CC%81n-TI-E.pdf ¿Cuál es la relación entre el género y la corrupción? Ante la primera pregunta expuesta por TI España, ya se vislumbra la compleja relación entre género y corrupción que será necesario estudiar desde diversas miradas. Los hombres y las mujeres se ven afectados de forma diferente por el fenómeno de la corrupción, ya que ésta produce peores efectos sobre colectivos pobres y vulnerables, y hay que recordar que, según la ONU, se estima que el 70% de los pobres del mundo son mujeres. Uno de los efectos producidos por la corrupción es el incremento de obstáculos para la consecución de la igualdad, en todos los sentidos, también en el ámbito de la igualdad de género, al impedir el desarrollo completo de los derecho civiles, sociales y económicos de la mujer. La mujer, al desarrollar tradicionalmente un rol de cuidadora en el ámbito familiar, se ha visto privada de la posibilidad de participar activamente en los espacios sociales y políticos, y protagonizar la dirección de muchas de las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad en las últimas décadas. A su vez, la mujer, al depender de servicios como sanidad o educación, aparece, según el dossier de TI, como más vulnerable a cierto tipo de sobornos. Es necesario el avance en el empoderamiento de la mujer en todos los sentidos, también en la asunción de un papel relevante en la lucha contra la corrupción. “Género y corrupción” de Transparencia Internacional España especifica que no existen pruebas concluyentes que permitan afirmar que las mujeres sean menos corruptas que los hombres; pero el dossier detalla que la lucha por los derechos de las mujeres y su participación en la vida pública se asocian con una mejor gobernanza y menores niveles de corrupción en muchos países del mundo. Percepciones, actitudes y comportamientos de las mujeres hacia la corrupción. Entre los estudios citados por “Género y Corrupción” de Transparencia Internacional, Rivas (2012) o Lambsdorff, Boehme & Frank (2010) especifican que la mujer tiende a comportarse de forma más honesta que el hombre y se preocupa más por la equidad en sus decisiones. Aún más, relacionado con los comportamientos de las mujeres hacia la corrupción se señala por parte de Swamy et al. (2000) la afirmación de que “las mujeres están menos implicadas en el soborno y son menos propensas a aprobar la aceptación de sobornos” y concluyen que los más países que más han avanzado en igualdad de género generalmente “experimentan niveles más bajos de corrupción” (Swamy et al. 2000). La realidad refleja la infrarrepresentación de la mujer en los puestos de decisión de empresas y política, siendo estos los entornos donde se produce más riesgos de corrupción. Lo que no significa que la mujer actuara de manera menos corrupta si tuviera acceso a la gestión de alto nivel, si no aumenta la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en el conjunto de la sociedad. Por lo que se concluye que se debe continuar avanzando en dicha igualdad, y conseguir una participación plena de la mujer en la vida pública, pero no como “estrategia anticorrupción”; sino por ser un derecho humano. La corrupción y el mal gobierno, según detalla el dossier, tienen un efecto negativo sobre la participación de las mujeres en la política, atrapándolas en el círculo vicioso de las desigualdades de género, falta de empoderamiento y corrupción (Sundstrom & Wangnerund 2013). Las mujeres como parte de la solución: enforque de género en la lucha contra la corrupción “Género y Corrupción” de Transparencia Internacional España también centra la mirada en las formas de corrupción que más afectan a las mujeres: la extorsión sexual y la trata de personas. El dossier reivindica que sean reconocidas como problema de corrupción para que se puedan concentrar recursos y esfuerzos para erradicarlas. Del “Thinking” al “Doing” Transparencia Internacional propone una serie de medidas para abordar la cuestión del género y la corrupción: Recoger, analizar y difundir datos desglosados por género para poder diseñar políticas públicas eficaces. Reconocer y abordar formas específicas de corrupción basadas en el género. Como es el caso de la extorsión sexual (sextorsión) Apoyar la participación de las mujeres en la vida pública y política. Cuotas de género y reducir las labores no remuneradas y con salarios más bajos facilitarán el incremento de la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Incluir a las mujeres en la toma de decisiones contra la corrupción. La mitad de la población no puede quedar fuera de las esferas de decisión política, económica, administrativa y social. Empoderar a las mujeres. La toma de conciencia de los derechos que como personas tienen es una manera de minimizar el riesgo a ser mayores víctimas de riesgos de corrupción. Mecanismos de denuncia sensibles al género. Utilizar las plataformas existentes.El dossier expone para su conocimiento la Iniciativa de Gobierno Abierto Feminista de Open Government Partnership, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como ejemplos de plataformas existentes y que ya trabajan en este ámbito. Es necesario tomar conciencia de los efectos negativos que la corrupción produce en la sociedad y en el sistema democrático e institucional que de un modo directo también está afectando a las mujeres, como ciudadanas de derecho. Su rol tradicional de cuidadoras les ha impedido dificulta su función de ciudadanas activas de…